
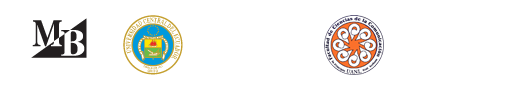
Rafael Arraiz Lucca
(Venezuela, 1959)
PLEXO SOLAR
(fragmentos)
a mis muerto
Uno
El destino es una semilla encapsulada en un tubo de ensayo:
nadie sabe qué brotará de aquel botón oscuro.
Pero si la incertidumbre va minando
la solidez de las columnas de piedra,
cada veneno engendra su antídoto:
lo que no hay manera de prever,
sólo merece la espalda,
lo que escapa a nuestras manos,
sigue su curso corriente arriba,
como los salmones que regresan a desovar en sus lugares de origen.
No está solo el vértigo en su trabajo de orfebre.
A su lado caminan dos impostores
que horadan nuestras entrañas en su propósito:
son mineros en afán por las piedras preciosas.
El odio y la furia:
nos alzan en vilo hasta abandonarnos
sobre el pasto de los cementerios.
¿Por qué he comenzado este viaje largo dibujando
los rostros de mis fantasmas más temidos?
He podido guardarlos para un final concluyente,
pero creo haberme librado de ellos pronunciando sus nombres.
¿Me equivoco? Seguramente,
pero no habría podido zarpar sin determinar
para mis compañeros de viaje
las ruines alimañas que llevo en la bodega.
Cuatro
He muerto.
Desde que el desvarío de mis pupilas
anunciaba el estado de coma,
mis hijos han permanecido como canoas
en los costados del lecho.
Hilda, la enfermera que me asiste en el tránsito,
cata las intermitencias del pulso cada vez más lejano,
oye los murmullos de un gato agonizante sobre los rieles del tren.
Mis ojos abiertos están en blanco
y mi boca se abre aspirando las últimas bocanadas
del aire dichoso.
Un latigazo eléctrico sacude mis piernas
como el estertor del toro después de la puntilla:
mi corazón ha dejado de latir.
He muerto.
La sangre ha dejado de recorrer mi cuerpo en su frenesí.
Lo que sustentaba mi piel como una vieja promesa
le ha cedido el espacio al color amarillento de los papeles
decrépitos.
Soy una suerte de hoja ocre plagada de hongos,
un papiro abandonado sobre el tope de una nevera
inservible.
Mi sangre, que durante años fue fiel en su periplo rutinario,
no recibe el impulso para su itinerario retórico.
Soy una casa olvidada por la suerte del fuego
que le ha dejado su reino al hielo más seco.
He muerto.
Una sola instrucción he dejado a mis deudos:
al apoderarse de mí la tiesura,
abran las ventanas para que mi alma encuentre su rumbo,
déjenla ir,
no interpongan ningún obstáculo a su vuelo,
el aleteo de las palomas que se anuncian
con el carraspeo de sus gargantas
les anunciará la ascensión del espíritu que encontró en mí
la hospitalidad de un cuerpo romo,
poco filoso, naturalmente tibio, herbívoro,
proclive al regazo de las hembras.
He muerto.
Las campanas de la iglesia vecina han propagado su eco
a la misma hora de mi nacimiento:
son las doce y treinta del mediodía de una fecha imprevista.
No recuerdo cuántos años han pasado desde mi llegada,
pero sé que la misma luz que me recibió me despide.
He muerto.
Asciendo en volandas hacia un espacio de luz
más blanco que las volutas de algodón,
pero nada hay en mi vuelo que perturbe la paz
de creer que he concluido todas mis batallas.
Atrás queda la ventana de mi apartamento
y más lejos aún la cama donde he rendido mis últimas fuerzas.
Ya Caracas es un paisaje abstracto que se divisa
entre el fragor de las nubes quiméricas.
Ya América se escruta entre la bruma
con su figura de trompo alargado y difuso.
Ya la tierra es una sola esfera azul que se achica
como una fortuna majestuosa que se pierde en el tiempo.
He muerto.
Asciendo hacia el punto donde todas las preguntas
adquieren respuesta.
Voy entrando en un túnel que acelera mi vuelo,
soy lo que siempre he sido:
una mínima partícula amada por un Dios memorioso.
Mis fragmentos de pronto han sido tocados
por el rayo de la totalidad:
todo en un segundo lo comprendo.
Las escenas centrales de mi tiempo terreno,
de las que ignoraba su carácter principal,
han salido al damero del entendimiento ejecutando su danza.
Todos los puntos que no advertía cercanos
han revelado ahora sus conexiones ocultas:
una araña teje su tela en la penumbra,
tengo en mis manos el Aleph de Carlos Argentino Daneri.
He muerto.
Cinco
Llueve en la selva tropical de Madagascar,
ocurre lo mismo en las laderas tupidas de la cordillera de la costa.
La sabana de Santa Fé de Bogotá es verde como el fieltro
de una mesa de billar sin desperdicio.
Si la garúa no esparce su receta fértil
lo hace el sereno de la madrugada:
tan preciso como la cita fatal que nos aguarda.
Llueve en Macondo y en las cabeceras del Orinoco,
lo mismo ocurre en el París invernal de Cioran
y en la Venecia laberíntica de Joseph Brodsky.
Las bromelias y las epífitas han recobrado su brillo:
el sol las había emparentado con el cactus y la cabra.
Los ríos experimentan una crecida inusual
en algunos pueblos preteridos de Italia.
Más de seis meses sin dejar de llover
han hecho de Bangladesh un pantano intransitable.
Dos samurais conversan,
haciendo el énfasis de los largos silencios,
al alero de una casa rodeada por flores de loto.
Más de treinta días lleva la lluvia cayendo,
la evidencia de la catástrofe me obliga:
soy anfibio.
Me hago al agua para alcanzar otras costas
que no hayan sido abatidas por la creciente.
A mi lado surcan el caimán y el perro de agua:
todos hemos abandonado nuestras funciones precisas,
ni el cocodrilo busca tragarse las moscas
ni el león devorarse a los venados.
Somos hermanos en éxodo que buscan los lugares más altos,
nadamos contra la corriente con un solo norte en las pupilas:
la loma, la cabeza de un cerro, el copo de una araucaria.
Pero lo que ahora desemboca en el mar
con la furia de un torrente que ha vencido los caños del delta,
comenzó como una tormenta del trópico
que limpia la atmósfera con su poder bautizante.
Si alguna vez celebramos el agua bajo la santidad de la lluvia,
ahora maldecimos los hechos como quien se revela
frente a las artimañas del diablo.
Hemos sido engañados,
nadie nos advirtió del exceso
cuando se inició la vaguada sobre las colinas.
Es tiempo de alzar los brazos y pedir clemencia
al mismo Dios que prescribe estas tragedias.
¿Qué podemos hacer frente a la elocuencia del poder absoluto?
Protegernos de su furia en el escampadero,
alimentar la paciencia como quien achica un buque
con una taza de té,
azuzar el fuego de las astucias ante el atropello de los tanques
y hacernos una coraza de hielo que confunda
la lectura térmica de los misiles.
No está en ninguno de nosotros detener la salva destructora
de las lluvias sin término,
si es de nuestro dominio ajustar el punto para que el placer
no invada la parcela vecina y queme, hiera, lacere
o finalmente mate.
Los que han alcanzado la colina más alta anuncian
que en el gris de la tempestad se ha abierto un boquete:
el azul del cielo asoma ondulante como una bandera lejana,
allí está el color de la esperanza esgrimiendo sus promesas.