
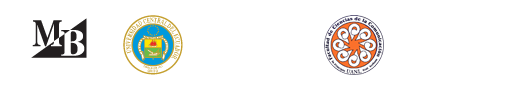
Gerardo Guinea Diez
(Guatemala, 1955)
RAÍZ DEL CIELO
(fragmentos)
I
Honda la mano que no perdió su antiguo ánimo y en el coraje empuña la espada que hiere al polvo y éste que se esparce y niega el agua.
Honda la mano hiriente que en su embriaguez se hace río y después de tantos años aún nos asombra porque ostenta un oleaje y un canto marinero.
Honda la mano perezosa,
ligera como el tamarindo,
aroma de litorales que turban la sangre más antigua y el hombre quieto en la cintura de la luz lamiéndose como si fuera una victoria o una derrota.
Honda la mano que anticipa las ausencias:
la tierra prometida,
el deseo de un sueño deslumbrante,
la sensación de estar atrapados,
el abismo que abjura de la gloria,
el oro que surca los idus de marzo.
Honda la mano del tiempo,
igual a sí mismo, sin viento,
a la una de la tarde,
mientras el hombre bebe cerveza en la tienda de la esquina y en sus ojos se acumula una espera de cartero y una esperanza que no desciende.
Honda la mano al sostener con firmeza la ventana para que los albatros culminaran su vuelo,
honda, honda la mano indecible al descifrar las cerraduras y apurar el paso de los hastíos,
aunque la vastedad de los perfumes no impidió que los manicomios se llenaran y todos creyeran que estaban a salvo,
mientras las serpientes lucen su condición de víctimas extasiadas
y la fatalidad data el hecho con la clarividencia de un pozo profundo al traer el recuerdo de Fenicia y sus delgados muros que desvanecen los errores cometidos.
Tanto que los espejos siembran crepúsculos donde fluirá la vida y los ríos,
porque no todo en la vida es supermercados en California ni esas delgadeces que atraviesan la pupila como un rayo súbito bajo un cielo pesado,
que a cada paso enrojece la verdad de hombres y mujeres que se desvanecieron entre trivialidades,
porque ni el aquelarre bastó para detener las blasfemias ni las maldiciones,
no bastó ni basta,
a pesar de los Te Deum
ni que miles de mujeres iluminen el aire con oraciones y se laven las manos en aguamaniles decorados con suficiente paciencia.
Hércules lo sabe:
los sudarios se desgarraron hasta erigir un crucifijo para aherrojar los bordes de una eternidad que comienza en las grandes temporadas de oferta,
al poniente de las cotizaciones del petróleo del mar de Brent
o las acciones de Microsoft,
y la rabieta es tanta que la agudeza resulta en suelo yermo
y lo ganado en el camino se olvida.
Ya los griegos no siguen a Herodes porque los hombres esperan el alumbramiento de un mundo nuevo,
pero éste parece una efigie con ojos de eternidad cansada
y es que no todo es Houston, Madrid, París o Londres.
No.
Lo demás puede ser una larga noche o una hermosa mañana donde se abate el flamígero carro del día,
y Febo no podrá aplacar su furia contra Faetón.
Honda la mano al desenmascarar la densidad de nuestras edades,
llama bebida a sorbos,
como un vino de eternidad.
Honda la mano al abrir sus dedos y mostrar las raíces obedientes,
tanto como la linde que a torrentes derrama las mañanas de diciembre,
mientras el vaso de agua descansa la noche y doma a la chicharra y a alguien se le olvida tomar las píldoras contra el stress,
pero poco importa si el tiempo cesante ingiere suficientes dosis de tristeza grande y el pescuezo de la realidad prospera en certidumbres de Dow Jones y alzas súbitas en los rendimientos,
y las antiguas preguntas,
las de siempre,
son una cal que nos pinta el alba color de membrillo,
pretexto para olvidar,
en un pequeño segundo,
el declive de la muerte hasta que la imagen de una puerta
amarilla nos enrosca en su luminosa obediencia,
y traspasamos casi de inmediato un derrotero que se desmorona frente a la anémona,
flor del viento y asombro de Venus,
pero el fruto es sólo aparente,
y es que los hombres no pueden improvisar la savia y en un lento cerrar de ojos,
se engendra la imagen de Naomi Campbell,
quien se contorsiona y nos recuerda a Lotis,
huyendo de nuestro desbarajuste.
La afortunada escena no sana ni nos salva de la misantropía porque el mundo sigue igual:
cuarteándose en paredes de suites de cinco estrellas,
en el hambre de los niños,
en la ingenuidad de las prostitutas.
¿Igual? No, similar, pronuncia alguien,
al percibir el fétido olor de las certezas completas,
las que visten a la vida de números y niños felices,
de las que amonestan al fuego con aflicciones añadidas y postizas.
No sirve apelar porque el esmero resulta insuficiente porque el color del olvido prorroga más y más la comprensión,
esa que nos brinca al rostro,
a la par de los botes de basura y hombres sin pan,
sin cuerpos disponibles para el buen uso de bronceadores y lentes de marca.
Sí, en ese jardín de las Hespérides,
donde Midas desviste los siglos y los muchachos malos se muelen a golpes o los asaltantes son linchados y quemados como una nueva ofrenda a Marte,
sucede la vida.
El apóstol en sus iras guarda el corazón de la tarde para quemar la cintura angosta del pasto donde el círculo del agravio danza,
en tanto el culto y las ofrendas esperan que el olor de las uvas indignen a la piedra que roe el cuarto de los hombres.
Honda la mano al sonreír ante la raíz que se muta en río,
ninfa bañándose en Alfeo sin saber que caerá sobre ella la viga útil de un tiempo inoportuno,
aunque ahora la proteja la liposucción;
y es que el tiempo,
orilla del mar y filo del aire,
lo vive y lo muere
un alfabeto envejecido,
árbol que serena los tanteos y un norte que apesadumbra cualquier insinuación mañanera.
Honda la mano al exclamar:
en este lugar y la aquiescencia clavó su igniscente dedo en una esquina poco alumbrada donde duerme el indigente y la joven mujer,
con su pequeño álbum fotográfico entre las manos,
ve el mástil del día diluirse entre sombras mientras se allega a sus muslos el candelabro que ilumina las facciones,
registro yermo de unas horas que no prueban nada,
tan sólo la última borrachera,
patricio que entre balbuceos relata hechos olvidados y que la boca no sabe decir,
sin decir caridad.
Honda la mano que del infecundo suelo gestó las irreales
caderas de una mujer que aprendió a decir la palabra definitiva.
Honda la mano al sacar de la arena la raíz indescifrable,
mano alzando un alba imposible en tanto el arquero se confunde y hiere el espejo del agua,
rasguño que encoleriza a Anteros,
pero sabe que las boyas en el mar arrastran el arquetipo para que las sirenas quejumbrosas susurren la caída del precio del café o del petróleo y el escándalo arruine la hora del cognac y el bizantino mundo de los desocupados se abra como una esfera de agudo cristal;
cuarzo derramado en los límites de una tarde que baña el sol con destrozos y campos de oro.
Honda la mano al señalar el camino donde no hay fin ni principio;
honda, honda la raíz,
suma salada y dulce de una dadivosidad rumiante en el pecho enamorado una bravura impía que rasga las velas y nos somete a naufragios y puñales ciegos para ocultar sus plegarias ante el boato de tanta estupidez.
Podríamos sitiar la agonía pero un repentino advenimiento se agazapa en las calmas horas sin decirnos quiénes somos,
y la raíz,
la honda raíz,
arrastra lejos, en la mar océano,
unos hombres repentinos,
furiosos y de barro negro,
que adoran a magnánimos dioses y serenan el espíritu a la hora de los degüellos,
mientras el río sigue siendo el mismo río al llevar en sus aguas los gritos y los rebaños de cadáveres,
ajenos al silencio y al olvido,
renovados,
pero iguales,
con sus barcos y Némesis,
y Los Parcos, con sus agujas de sueños del destino humano;
al mismo ritmo soñoliento y una Astrea que no cesa de pregonar la inocencia frente a unos hombres y mujeres que mantienen la costumbre de herirse con una paciencia repetida.
Dulce raíz del cielo al estrechar los márgenes descarnados de la rama,
rocío sobre las palabras de piedra y el cumplido resplandor que padece la mano confundida,
quieta demostración de un marchito rostro que no sirve para promociones de turismo ni viajes todo pagado.
Dulce raíz de un muelle denso,
acuarela inútil para ajustar los criterios de eficiencia y productividad.
Dulce, dulce raíz,
tamiz de horas que exudan historias hechas de nombres perdidos y reinos para el olvido;
asignaturas probadas entre el deseo y la memoria,
altar erguido sobre un tiempo gris,
empeño que extradita los sueños,
aunque Pandora se aferre a la caja y esperanza dentro,
caracol en la mano,
grito y alegría de los niños,
paloma bordada en la orilla del ojo;
y nosotros,
sin establecer la vinculación ni vencer al encanallado tiempo,
razón de más para que las hebras allanen la aspereza de una fría ceremonia donde se entregan reconocimientos y resultemos timados por el paso de un abril herido,
Exactamente en las miradas más complices,
cuando mojan las alegrías,
tan efímeras como un sol de cobre que se consume dilatado al abrigo de una tarde no olvidada,
a pesar de tantos años y el embrollo del origen nos mortifique aún.
Los escombros se atavían y la córnea se disciplina ante la afrenta,
entera de muerte,
entera de vida e inmoviliza la calle donde los transeúntes caminan y se ven en silencio,
comiendo la oración dicha por la mañana,
rogando por arrebatar más y mejores mendrugos,
aunque incomode a la macroeconomía y los números deserten y exhumen los cadáveres que todos los días del año produce la extrema prosperidad.
Hoy, tránsito lóbrego de Miami a los barrios más pobres de Colombia;
fervor para limpiar los expendios de verduras y arruinar el glamour de París;
expedición perseverante en la taciturna noche de las prostitutas y los niños envilecidos por el derecho a una sexualidad experimental;
relámpago que alumbra las aldeas del Altiplano guatemalteco y una entera expiación de conjeturas afirma que el hambre es una arrogancia de los vendedores de utopía.
Interminable estación del tiempo,
hoy difuso,
alzado contra sí mismo,
al mostrar un sudor falso,
efímero,
irreal porque florece en la desamparada resistencia de una flor que rige el tiempo,
acero para herir la carne y repetir día a día las mismas mentiras.
La ebriedad de ver convierte en áspera una voz rotunda y ésta calla frente al color de un alba que desciende del volcán y baña a La Antigua, arcilla holgazana ante los olvidos más aferrados.
Un vacío flota en la fuente esquiva mientras los hombres padecen desiertos y una embebida soledad atolondrada,
pero, ¿quién funda el tiempo nuevo para vencer la falta de entusiasmo?
Añeja raíz del cielo al engendrar los delirios,
y aposentarse para recibir toda la luz que será ruta de escape de las quimeras,
aunque el asunto resulte en ampollas.
Honda raíz al depositar el numen irrevelable y dejarnos huérfanos,
aproximados a las derrotas de Bill Gates y a las hazañas de una madre africana por alimentar a su crío,
porque la locura no es lo suficientemente dulce y las raciones de consuelo pisan una claridad que ata a llagas,
como la ropita de los niños y los viejos.
Honda, honda la mano al tomar la raíz recién descubierta y darnos el precepto y el glosario,
atadura del vocablo puro,
yugo que fustiga las lágrimas ante el grito de eternidad;
arrebato que fundó más de alguna empresa de inmortalidad sobre una escalera de cadáveres.