
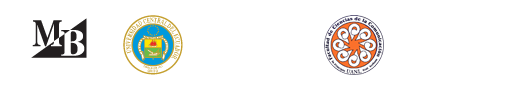
Reina María Rodríguez
(Cuba, 1952)
MATAR TOROS, PALABRAS
para Albis
Aparecía en su poema, un toro, lo perseguí,
pero no lo encontré.
Busqué un mapa donde poner a esa niña que miraba
la cara de otra mujer arriba
y la del hombre castaño que, a su lado,
la observaba crecer y cantaba.
Entonces busqué a la que nombraba a los toros
como si fueran palabras
y enrollaba cintas de su vestido (brillantes)
como si fueran ilusiones.
Aparecimos cogidas de la mano en un claro del mar
que parecía un ruedo
haciendo musarañas con las olas.
La vida era anterior a otros acontecimientos que no fueran deseos.
Ella me ponía el espejo frente a la nariz
y yo, me peinaba.
En la gruta que formaban las rocas nos contábamos cosas
y por debajo de las piernas cruzadas y luego, extendidas
pasaba el tiempo.
Me gustaría olvidarlo todo y despertarme a su lado
como aquella vez,
para empezar el falso juego de lo que queríamos.
“Un escritor puede admirar sinceramente a un torero,
difícilmente a un colega”. Pero yo la admiré
a pesar de las contraindicaciones que no advertían
cómo y cuándo se fueron las palabras rodando del papel
acomodándose por la pendiente, arrastrándose
hasta quedar petrificadas, sin proposiciones
en esta gruta con forma de toros que huyen de la envidia
y no exagero, se fueron
todas las palabras, la capa de lealtad de aquel torero
que por fin, nunca la acompañó tampoco.
Y ella cogió el espejo como pudo
para que yo me mirara decir: “eso es tener un alma”
sostener el espejo para que otro imagine
la destrucción, la nada de vivir sin las palabras
mientras derrochábamos cintas (vanidad)
que ella nos dejó
y ella tan sola con el espejo y la capa
(todo lo que quedaba de un fragmento astillado
de lealtad).
Por eso, “pienso con frecuencia en la palabra nada”
por la resurrección de otras palabras
que nunca pronunció
mientras manoseábamos toreros fingidos,
muchachos delgadísimos (castaños)
amantes y vidas entre toros
que nos mortificaban.
Pero en el ruedo que es la muerte
(monomanía fecunda) dicen,
la niña salta de la composición
y se aleja.
Una niña primero, la otra, después.
No quieren ver su destino, comprometerse
ni aferrarse un poco más a la palabra
creer.
Siguen jugando con cintas, con títeres,
y, a veces, cantan.
Las dos niñas actúan. Van y vienen por el escenario
(el ruedo, la página prohibida).
Su voluntad de destrucción (y la mía)
revive ahora, apacigua,
es simulada también
en el después.
Pero el después no existe.
28 de marzo del 2003
ALFILES
Mi padre murió sin alcanzar el título de “Campeón nacional de ajedrez”. La fama no quiso acompañarlo hasta el final y murió diez y ocho días después de haber cumplido los cincuenta años. Ahora, puedo comprender –próxima al arribo de esa edad la semana próxima- lo joven que él era. (Yo estaba acaba de cumplir catorce y mi hija cumplirá ahora, los trece). Mi padre estaba en el cenit de su carrera de ajedrecista, cuando (un coágulo)le hizo la trastada.
A una semana de mis cincuenta julios, lo recuerdo. Era un hombre atlético y vital, un jugador y amante empedernido. De él aprendí el gusto por las piedras, los colores, el mar, la altanería, (pero en alguna trama, seguro, perdimos resistencia) y hacemos tablas ahora, en la partida. No fue en el vicio ni en el amor, (esa trampa de los sentidos quizás, mortal) aún no se de qué carácter fue el error.
Después del vacío de su muerte y de la culpa que me persiguió por haberle dicho “egoísta” aquella mañana del primero de agosto en que lo vi, por última vez, a la distancia de los extremos de un pasillo alargado. Después de soportar muchas facetas jerarquizadas de esa culpa (que no es más que otra justificación o muletilla fácil para soportar ser “la víctima” de esa mandrágora que consume también, al padre) comprendo que sólo ha pasado un instante, un intervalo corto, entre su fin a los cincuenta años acabados de cumplir y mi proximidad a esa fecha que ya no es posible doblar como esta esquina del parque. Después, vino el olvido de mi padre.
Si el aferramiento (con todos los recovecos dolorosos, torturantes, de que somos capaces); si las sustituciones hechas poco a poco, no son más que aberraciones donde encontrar un eje o sostén para acampar (y, en cuántos hombres o textos quise yo acampar, ver a mi padre, su perfil moreno, la caída muñeco bisquí de sus pestañas) entonces, vino después el olvido. Lo arrinconamos para ser famosos por un rato, para distraernos contra las pérdidas.
No se quién tiene hoy sus libros de ajedrez que por años permanecieron encerrados en un closet, sus pinturas de santos, algunas cartas (sólo conservo una foto en un bote de remos que se llamaba “El vencedor” donde él descubre un torso triunfal contra las olas). He hablado de su mejilla prieta, de un lunar abultado, de su colonia gris impregnada en las camisas Mc Gregor; he hablado también de sus amantes, de las que ahora llevan el nombre de las protagonistas de mis bocetos de novelas. Pero todo esto que marca una defensa (una insuficiencia, en la página) demuestra, que mi padre me enseñó lo que es vivir en el abandono de un padre. Mi padre, sin querer, (sin proponérselo), y sin la menor culpa por supuesto, (voz de trueno que hacía retumbar los cristales del aparador) me enseñó con aquel grito de despedida, ese límite (un abismo) que se llena con palabras abstractas, luego. Esa posición privilegiada que está entre el tener o no tener un padre. Y en ese abismo (un cuenco) como también podría llamarlo, he colocado a todos mis amantes, textos, desprendimientos -boronillas, ripios, pacotilla, cachivaches-, que juntos no logran alcanzar lo que perdí: el amor de mi padre.
La soledad que quedó después (porque la soledad antes de ser una palabra abstracta es un doblez en la página) susto o promesa de que no volverá la palabra “egoísta” que se desprende sin querer de la boca de la niña y se convierte en eco, de manera que uno no quiere saber más de su contenido ni articular su vulgar sonoridad, y quisiera quitarla del resto de las palabras mortales, porque nos deja un hueco en el estómago, una tripa pegada contra otra, (un tajo) esa inmoralidad de hambre que se siente más tarde, cuando la comprendemos en toda su resonancia maligna y es sólo una página que aún no está hecha o marcada ni por su envés, ni por ninguna parte, esperándonos para disculparnos un poco.
No he podido colocar la fama de mi padre en un lugar de mi propia trayectoria. No he podido colocar en los terrenos por los que él me aventuró (la piedra marfil con hocico de oso que encontramos en un cementerio de agua en Santa Fe aquella tarde) porque nunca he vuelto allí, o porque él nunca ha regresado. Porque no convencida de su muerte prematura, lo incluí en mi propio escenario robándome el suyo, más bien, ocultándolo. Porque no he tenido la fama (que es el coraje suficiente) para reivindicar su propia imagen sin apropiármelo, más que como repertorio cotidiano de quejas y de incapacidades.
Sólo una vez, pasando transversal a la esquina de “El encanto”, (la famosa tienda de Galiano y San Rafael convertida en parque después de un incendio que la consumió en segundos); cruzando en diagonal locetas perforadas por tantas pisadas, la estafa de estanque, los árboles arrancados por cualquier viento sur aciclonado, vi su doble sentado en un banco, (el otro pedazo de padre que me quedó), pero cuando retrocedí para buscarlo, ya no era él. Sólo un día, en un sueño, me llamó por teléfono y oí su voz, diciéndome la misma palabra con la que nos despedimos:“...egoísta”.Lo cierto es que nunca hice nada por reivindicar a mi padre y pretendí reconstruirlo, tragándomelo.
¡Pobre de mí! Por eso, él se ríe ahora con sus amantes muertas (“Ricitos de oro”, las llamaba) con su colonia gris, con sus camisas de seda, cuando pongo una copa con un Marpacífico sobre el armario, (por allí entrará cuando pase la fumigación, pienso) y vigilo si la lagartija que se esconde también y me engaña, habrá sobrevivido después de estos inventos de humareda y salvación para seres que pretenden tener dobles, fantasmas.
Quizás, mi padre volverá por el reflejo del agua en la cubeta plástica puesta para las goteras del techo, o se esconderá en la borra del café mezclado o, entrará por otros “andamios del querer” (mala metáfora) salvando esa distancia que nos ha tomado treinta y siete años, miles de sílabas, de incomprensión, broncas y sustituciones imposibles para algún campeonato de simultáneas jamás realizado (con estilo o sin él) y donde no habrá tampoco vencedores.
Nariz y mejilla prietas. Papelitos sobrantes de los regalos vacíos de mis cumpleaños guardados en cajitas chinas con formas nostálgicas de pirámide con palacios pintados a mano que nunca visité. Lazos de tafetán rajándose ante mis ojos dentro de una gaveta de la cómoda antigua. Etiquetas pegajosas en sus camisas, (aún con la marca invisible de los besos con “pintalabios” que otras le daban). No son más que malas metáforas de un padre, ridículos envoltorios para sobrevivirlo. Pero me quedó una cosa importante, la mejor cosa que me enseñó a ser impresionista desde entonces: esta esquina llamada también “La esquina del pecado” desde donde lo contemplo todavía en un rostro equivocado.
La tienda ha desaparecido con sus vidrieras, sus frágiles muñecas italianas y departamentos para encargos donde se vendían ilusiones, artículos, curiosidades y hasta aquellas medias “Casino” que compré para que se las pusiera en el baile de mis quince años, (las que nunca se pudo poner). Pero, aunque me vaya o me distraiga, dé la vuelta en la chiva que hace con su carretón ordinario y otro animal más joven el mismo recorrido por el escenario del parque, sigo sentada para sostener todo aquello que fue mi infancia. Los restos de un edificios art decó, (paredes manoseadas) por el lujo de pensar que al quedarme y mirarlo, su fondo cuarteado caerá también sobre la página si regreso y ya no está.
Al pasar frente a otro derrumbe (un edificio que se limpió de basura recientemente) recuerdo los bares cerrados y repletos de escombros en la playa de Santa Fe a donde él me llevaba. Aquellos escombros, (latas vacías, piedras de mar pulidas, restos de algas ocres y trusas a rayas) todo con olor salobre al pasar, me llaman la atención por los colores avivados en mi mente, vidrios rotos que ya no harán daño a nadie porque el mar los ha desactivado de su ambición de cortar. Pienso en el texto. Él existe cuando ha perdido como esos vidrios, la ambición de lograr una agresión real. Existen estos escombros frente a mí, y aquellos con olor salobre. Estos me son indiferentes, (como si aún, no tuvieran fondo) mientras los del pasado, reaparecen. ¿Por qué unos textos sobreviven y otros, no?
Entonces, mi padre dijo: “...vengan siempre aquí cuando yo no esté...”y esa fue la última vez que visitamos Santa Fe. Para lograr retener algo, había que dar la contra orden.
¡Era tan feliz cuando tocaba aquel guallo plateado que un anciano me dejó (el de la foto) que sonaba como un caracol vacío y brillante! ¿Puedo rescatar aquel sonido al rallar con una piedra del derrumbe, el texto?¿Por qué se fueron esas cosas que ahora vuelven con intermitencia? ¿Dónde se mantuvieron ocultas, y por qué se mantuvieron ajenas al trasteo? Así, como protuberancias o bultos que de pronto enfilan por una bocacalle, en la oscuridad, los poemas estaban allí, configurados y anteriores al acto. “Desdibujos de recuerdos”-diría-, fragmentos de botellas ambarinas; pedazos de metrallas; restos de conversaciones (esas palabras que se desprenden de su panorama) y regresan con capital reciclado a un ajuste de cuentas al pasado.
Si reaparecen, son la barrera de coral que impulsa al movimiento subsiguiente...“He saltado sobre esta cordillera, aquellos arrecifes, el muro de cemento gris del parque, tengo que bucear o escalar lo más hondo de esa altura que se impone contra el tiempo”-nos dicen las estrellas.
Después, he nadado hacia los arrecifes prometidos confundiendo un tono verde petróleo que es el color de cierta zona de mi mente. Cuando pegaba en las libretas escolares una fotografía, esta tenía el color que buscaba, pero no me zambullí jamás en él. Busqué todas las fugas posibles para no restablecer ese color, su densidad de lugar prohibido en unos ojos. Marca de agua, inútil geografía de una costa perdida que me dejó mi padre. Por eso, saco piedras erradas, de aquí y de allá. Trasteo ese fondo pegajoso entre otros paisajes, pero no me atrevo a entrar a ninguno. La prohibición es absoluta.“...Si los paisajes se vendieran- dice R.L. Stevenson en Travels with a Donkey- como los recortables de mi niñez, a un penique en blanco y negro y a dos peniques con color, estaría toda mi vida gastando dos peniques cada día...”
Por dos peniques cada día he recorrido otras costas que aparentemente, cambiarían la flecha lanzada, pero tampoco lo logré. No fue así. Al final, las libretas escolares con láminas recortadas sin mucha precisión (esos recortables de otros mares, otros ojos), me niegan la travesía que no hice. Me sumergí, pero sólo en una sustancia olvido que logra la única permanencia al volver. Siempre, claro, por rutas que nos mortifican y de las que no salimos ilesos nunca sin perder dominio de la sensación sobre ellas. Aguas malas donde quedó el poema con su mancha de salitre, intacto: esa materia gelatinosa donde quedamos abrazados mi padre y yo. Fue mi venganza contra su pérdida, lo sé, sostener ese olvido monstruoso. Entrar por el pisapapel (burbuja de fantasía, ya no hay cristal) donde estaremos volteados para siempre en tono más turbio y hasta ridículo, para recuperar cualquier cambio.“Por eso estoy aquí” -grito, sujeta a la profundidad donde me dejó.