
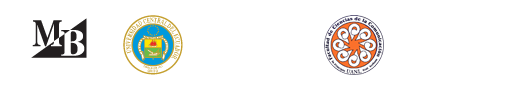
Roberto Echavarren
(Uruguay)
VIENTOS INVISIBLES
Empieza el año
repetido camino por la playa
una luz lo satura, el mar está quemado
Encontré la espina del diablo
pero es como si no estuviera
se espolvorea en una atmósfera tan amplia
su propia ausencia es presencia del oleaje
en el espasmo marino un ala que lo toca
rebalsa y embadurna los tintes de la tarde
sesgados sobre la arena, atraviesa y deja marca
que se borrará enseguida
La espiral rota que encontré y que guardo
descansa en silencio sobre la repisa,
lucarna de vientos invisibles
secretos chisporroteos
Aquél primero y éste, un pedazo de loza
en el bochorno complementario
se entrevén al sesgo,
se dejan abrir;
un libro abierto en la mitad nos adivina
al inicio rápido del atardecer tórrido
hasta que se opaca
y nada puede ser descifrado en él
Las lluvias de marzo, los arados de abril
singulares rasgaduras de un nylon semitransparente
sobre un cielo proyectado, renuevan la confianza
justificada o no, un soplo
me calienta la cara
Los climas del largo continente
se hunden uno en otro, se desfondan
sostienen la membrana del vacío
el frío de la tarde, el estío embalsamado
y el níquel que vemos
pasar por encima de la pelusa
al principio de éste y aquél año
para que todo funcione y ordeñe
varias vacas en una lechería mecanizada
a largo plazo aunque en términos concretos copresente
con un nuevo sabor, una forma de encargo o compromiso
no comporta una traición a las tendencias
AMANECIDA
“Sígueme, dijo uno, hacia el mingitorio
y luego, en vez de orinar, nos tiraremos a la piscina
para respirar mejor. Soy osado.”
Se me adelanta
y la corriente lo lleva a un costado del río
mientras otros, cada cual frente a una rama o un tronco,
se ejercitan bajo metros de agua.
La primer pulseada, la primer banana
desciende por el perfil del río.
“Ven, aquí nos tiramos mejor.”
Y la paz, el primer poema,
se transparenta en el agua y la luz.
Aquí estamos entre algodones embebidos en tinta.
El tilo se ramifica contra el aire de plata
y tu fe en el día crece a medida de los resplandores
pero recién empieza, ante el bandeo
de los neumáticos sobre el macadam mojado.
Un perro duerme, respira un jadeo suave.
Con las primeras luces
tus sentidos frescos aún no se han esponjado.
El soplo al socaire apenas me despierta,
después otro trecho de sueño.
Los cabocos protegen este principio de día
y los muertos, en silencio esponjado,
también están vivos.
Callamos para no estrenar sino la paz y la vigilia incierta.
El coche se va, queda un chisporroteo dentro del silencio
y el tic tac es parte de la paz.
Se han calmado la sed y los sufrimientos del cuerpo.
En este pulmón de raicillas
la frescura atiende el cuerpo de nadie,
la vigilia de los muertos y el anónimo mamboretá sobre la ventana
del avión a la hora del desayuno.
Pero ese ladrido que no escucho
es un fondo de sombra que se excava en la sombra,
y ahora unos cascos de caballo llegan lentos
con el carrito que recoge desperdicios,
el escape de un autobús tintinea en los vidrios
pero no escucho nada en el principio de todo.
Basta beber del embebido algodón
o absorber por las narinas la paz que no comienza.
Antes, cuando buscaba escaquear lo que escribo
y tenerlo en colecciones ante los ojos
dejaba de escribir por temor a no completarme
y dormía a la madrugada con el sopor del olvido.
Ahora escucho lo que escucho a la hora,
un enturbiado arrebato de grullas en el patio,
no hay otra falange ni otro dedo que golpetee en el caño
y lo que estaba es la paz que se adormila
y la cabeza sobre la funda fresca.
Nadie explica aquí todos los ruidos.
El mezzogiorno está muy lejos.
Se vuelca, sobre las paredes del sueño, la tinta.
Giramos en el cubo de la penumbra
y ya ahora y sobre esta cinta
chirridos se ajustan y el perro despierta.
LA HORA
Tiren el agua, tiren las piedras.
Cada cosa contaba cuanto ella certera decía.
Muchacho ojos de papel, quédate hasta el alba,
corazón de tiza, cuando todos duerman.
Muchacho pechos de miel.
No relega la lluvia y lo que significa,
no muere de los secretos de antaño
ni se queda parado en la esquina.
Si nos paramos la lluvia nos empapa.
La lluvia, hongo entre nieblas,
madura en los prados de antaño,
hiende un secreto y lo deja abierto para aspirarlo.
Muchacho ojos de papel, tu cintura
se derrite en la lluvia.
Yo juego todavía, y se deshacen las trancas.
Esta hora no es de nadie.
Los bisontes van al matadero.
Unas hojas y unas gotas se pegotean;
caen las gotas abotagadas,
sueltas, ahora que para de llover.
Nada me dicen las gotas, pero me sobresaltan
como ladrones en la casa. Dicen:
“Estamos acá dividiendo pistilos.”
Y los ladrones llegan después, envueltos en chasquidos.
De ese tenor sobrevuelan y sobreflotan
aunque no estoy acostumbrado
al rasguido en la despensa
ni al momentáneo cloqueo
que desciende sobre las barcas;
sin que respondamos llega y se va
y lo recupero en el aire.
Pero este aire de cripta se levanta bajo.
Ya no sé cuál es el latido
entre las raíces de las mandrágoras,
ni cuál tiene ansias, espera
y uno también,
azul poliuretano, una vivienda
que vacila en un cuarto. Este.
No sé qué habrá pensado la que se moría anoche.
Nadie estuvo allí para oírla o nadie me lo cuenta.
Borracho de café expreso en la vigilia
paso a velocidad de expreso,
el aire se encapucha,
las anguilas retroceden al pecho,
un solo lomo gastado en silencio
sin que nadie se entere
trece, catorce, veinticuatro horas:
nadie atardece, ni entrega el caballo en la plaza donde vivían,
esas zonas cárdenas, semialzadas de la ruta.
Sobre planos más altos por entonces no llovía,
estaban deshabitados.
Y yo ¿qué hice entonces?
Tuve miedo de no contar el cuento.
Pero todo estaba allí, las caireladas glicinas
y esos troncos más duros que toros
a los cuales subirse para divisar
el semental sano en el potrero vecino;
todo estaba allí, salvo una maniobra
que aclarase el ingente panorama sombreado de descuido e imprevistos;
el semental, fiel a sus glándulas, lucía funcional,
pero la distancia lo hacía impasible
y el relincho no ensanchaba sus ollares.
Más cerca, un ronquido me despertó del letargo:
Era el perro del vecino, arrollado en su casa de barro.
Tuve que sortear un regato
y flores parecidas al estampado de un colchón,
así andaba sin que nadie lo notase
por el aire sosegado.
Yo no sé inventar para mí
el manubrio desgonzado que me clave
y sigo, tierra afuera, entre pastizales
y ganado, sobrevuelo los bañados.
El vuelo diagonal al sesgo
irradia una ristra de arbustos
pero nada permanece, salvo la hora
deslizante, perpleja.
Guarda un secreto
que no descifro ni hace falta;
la hora abre lo que no tiene
y ella misma se reserva,
la paciencia no la agota y dura hasta el
próximo aguazo
sin que nadie se haga cargo.
Sostiene nuestra vigilia y nuestro olvido.
Vamos a encargarnos una vez más del repiqueteo aquí
y allá:
nuestras hermanas se asustan y gritan,
nosotros nos sacudimos como un perro impaciente
sin embargo la hora no conoce la impaciencia: se ausculta.
Estos ejemplos rondan el terreno;
no hay otra virtud que atosigue la hora
y tu pedido dura como si no fuera pedido.
La calenda, la calesita, la rueda de la fortuna
marca un lugar igual para lo necesario
pero la hora calla, y al callar, los ruidos la cercan:
escapes, engranajes, y medidas.
En la latencia de la hora se salvan tus abuelos y las convocatorias
de otro tiempo que es éste y que me escucha.
Desde acá derechito me voy directo a los ramales
donde me esperan la cazuela y el café con leche y me peino.
Llega el sueño
y corro sin caparazón por los sembrados
y todo lo destruye.
Pero había una mitad aquí.
Fina, la pluma es fina, aunque la tinta se emborrona.
Hoy no llevo receta y el alguacil duda.